Con porcentajes que oscilan entre el 62% y el 85% según la fuente consultada, el apoyo a la renta básica universal en Cataluña es persistente en el tiempo y sensiblemente superior al del Estado español, la Unión Europea o el Reino Unido, por ejemplo. Según la última encuesta de la Generalitat de Cataluña de 2023, el 33% de la población estaría de acuerdo con 5 o más puntos sobre 10, y el 47% bastante o muy de acuerdo, con 8 puntos o más. En total, pues, el 79% de la sociedad catalana aprobaría la implantación de una renta básica universal.
Además, según el Òmnibus del CEO de 2024, la simpatía por esta política es ideológicamente muy transversal: el 64% de los simpatizantes de todos los partidos políticos muestran un apoyo alto o muy alto (6 o más puntos sobre 10); una tasa que se eleva hasta el 79% si se excluye a los simpatizantes de Junts, del PP y de VOX. No obstante, si este apoyo se desagrega por partidos políticos, se observa una clara correlación entre las posiciones de izquierda y el respaldo a esta propuesta: el 86% de los simpatizantes de la CUP, el 72% de los de En Comú Podem y el 71% de los de ERC la aprueban con 6 o más puntos, frente al 55% de los de Junts, el 54% de los del PP y el 36% de los de VOX.
Estas cifras expresan el grado de acuerdo general con la renta básica universal. Pero lo que hace tan complicado estudiar esta política es su naturaleza poliédrica: ¿estamos de acuerdo porque es una medida individual y no familiar, porque es para todo el mundo y no excluye a nadie, o porque no requiere condiciones ni requisitos? En otras palabras, ¿qué es lo que genera mayor apoyo o rechazo: su individualidad, su universalidad o su incondicionalidad? De acuerdo con la literatura científica, el apoyo al primer atributo goza de una aceptación muy amplia, mientras que los otros dos son bastante más controvertidos debido a su complejo encaje técnico y moral con los actuales modelos de bienestar: «si todo el mundo la recibiera, ¿no se pondría en riesgo la pervivencia del sistema?». «¿Debería recibirla todo el mundo por igual sin considerar su contribución social?».
Con los datos de la encuesta de la Generalitat de 2023 antes mencionada, se constata que en Cataluña, efectivamente, la individualidad es una característica ampliamente aceptada, ya que el 63% de la sociedad catalana está de acuerdo o muy de acuerdo con ella. Curiosamente, sin embargo, la universalidad cuenta con un apoyo incluso superior, del 66,5%. Finalmente, el atributo más controvertido es, sin duda, la incondicionalidad, con un grado de aprobación de solo el 53% de la población. Dicho de otro modo: estamos más o menos de acuerdo en que todo el mundo reciba una ayuda individual, pero no tanto en que lo haga a cambio de nada.
El escaso apoyo que recibe la incondicionalidad puede deberse a varios motivos. En primer lugar, el hecho de recibir “algo” sin –supuestamente– haber contribuido en su justa proporción choca directamente con las ideas de penitencia moral-católica y de contribución laboral-fiscal tan arraigadas en nuestra sociedad. Si, además, ese “algo” no es tan solo una caritativa migaja de pan sino la garantía de todo un derecho (el de la existencia material, en este caso), entonces la incondicionalidad es directamente percibida como una invitación a la pereza más pecaminosa o como la muestra de un injusto egoísmo fiscal.
En segundo lugar, cabe señalar que el mito de la meritocracia con el que tanto criptobros de moda, como reputados economistas o comentaristas de turno aún pretenden justificar moralmente las crecientes desigualdades (económicas, residenciales, educativas, etc.) choca frontalmente con la idea de que los derechos, para serlo, no pueden ser “a condición de…”, sino que son –y deben ser– “a pesar de…”. A pesar de ello, y según la encuesta antes mencionada, solo el 16,8% de la población rechaza la renta básica universal por el desincentivo laboral que supuestamente generaría, solo el 12% cree que el resto de personas serían más perezosas, mientras que apenas un raquítico 7,6% cree que es injusta por romper el principio de reciprocidad.
Pero sin siquiera negar el efecto disuasorio de estos dos motivos, el escaso apoyo a la incondicionalidad podría deberse a una tercera razón. Esta no tiene que ver con valores morales-religiosos ni con la lógica de la contribución, sino con los fundamentos político-económicos que contribuyen a configurar nuestros valores culturales y nuestras preferencias políticas.
En pocas palabras: temo que el problema es que tenemos una sociedad totalmente fracturada. Por un lado, por un mercado laboral que condena a la precariedad, la inestabilidad y la inseguridad a cada vez más mujeres, jóvenes, madres solteras, inmigrantes, etc. Son los precarios, los outsiders. Por otro lado, por un modelo de protección social de carácter marcadamente contributivo que prioriza las pensiones de jubilación y desempleo. Estas son justamente el tipo de prestaciones de las que ni se benefician ni se beneficiarán la mayoría de esta población, que por eso acaba convirtiéndose en la perdedora del sistema de bienestar. Solo un dato para ilustrarlo: mientras en 2022 destinábamos el 0,3% del PIB al conjunto de ayudas asistenciales no contributivas (para familias, enfermedad, discapacidad y exclusión), la media europea se situaba en el 3,4%, es decir, un 91,18% menos. Por eso, el riesgo de pobreza es mucho mayor entre los hogares perdedores –los que viven exclusivamente de prestaciones no contributivas (98,6%)– que entre los ganadores –los que lo hacen, o bien de prestaciones contributivas (18,9%), o bien de sus salarios (16,3%).
Los insiders laborales, es decir, los ganadores del modelo de protección social, pueden “permitirse el lujo” de estudiar, reflexionar, debatir y formarse una opinión política razonada. A pesar de las sucesivas crisis económicas o los recortes en políticas sociales que también han sufrido, más o menos siempre han podido apañárselas para acceder a prestaciones, ayudas o becas que les ayudaran a superar el mal momento. Por el contrario, los outsiders no han dispuesto nunca ni del tiempo ni de los recursos para salir adelante. Son los perdedores de un sistema que siempre les ha excluido: primero de las ayudas a la infancia y la familia, después de la beca para ir a la universidad, una vez emancipados se han quedado sin ayudas para pagar el alquiler, más tarde sin el ingreso mínimo vital ni la renta garantizada de ciudadanía, mientras que ya de mayores, ven cómo sus abuelos y abuelas mueren esperando la ayuda a la dependencia. ¿Por qué habrían de confiar en que “ahora sí” se beneficiarán de un sistema del que siempre han quedado al margen? Tienen motivos de peso para no creerse ninguna propuesta que se les haga. Y menos si es incondicional. “¿Dinero gratis? ¡Venga ya!”. “Seguro que al final me tocará pagarla a mí”.
Insiders vs. outsiders; ganadores vs. perdedores… Todo ello no hace más que reforzar la lucha de los penúltimos contra los últimos. Los primeros, envalentonados por el discurso fácil de la extrema derecha, criticarán a los segundos por “querer vivir de la paguita de la renta mínima”. Los segundos, con rabia y resentimiento, recelarán de los primeros por renovar el coche o irse de vacaciones a la Costa Brava con la “paguita de su pensión” que saben que ellos nunca disfrutarán. Y la bola se hace más grande: escenario idílico para enfrentarnos los unos a los otros, fertilizar el terreno a la extrema derecha, y predisponernos a aceptar acríticamente nuevos recortes sociales que nos perjudicarán a unos y otros, aunque –de nuevo– no en la misma medida. Ganadores y perdedores, al fin y al cabo.
Más allá de invitar al pesimismo, este diagnóstico pretende ser una llamada de atención a las personas y fuerzas comprometidas con la justicia social. Hay que reforzar sus luchas y unificar marcos de comprensión y narrativas sobre qué sociedad queremos. La lucha por garantizar los derechos básicos de manera incondicional ha sido un punto de encuentro de la mayoría de movimientos emancipadores a lo largo de la historia. Desde el reconocimiento de la soberanía política, pasando por el habeas corpus y la justa defensa judicial, el sufragio universal, hasta la educación y la sanidad públicas, son solo algunos ejemplos. Aspiramos a vivir en un país de derechos, no de privilegios. Y los derechos son, y deben ser incondicionalmente, para todo el mundo.
En un mundo cada vez más fragmentado y complejo, el mercado laboral ya no garantiza nuestra supervivencia, y mucho menos nuestra “integración social”. Además, los mecanismos redistributivos convencionales, diseñados en un periodo de consolidación del estado del bienestar, son ahora incapaces de corregir las crecientes tasas de pobreza y desigualdad, en gran parte porque operan de acuerdo con la lógica contributiva y condicionada de un mercado laboral que ya no funciona.
Hoy en día, la lucha por la emancipación, al igual que la forma concreta que adopten las políticas públicas para lograrla, debe partir de la incondicionalidad: para hacer que estas políticas sean más eficientes y más eficaces, pero sobre todo para no seguir reforzando la confrontación entre falsos ganadores y falsos perdedores mientras que, en realidad, los verdaderos ganadores aún disfrutan de unas exenciones fiscales que incondicionalmente les garantizan unos ingresos tan desmesurados como inmorales.


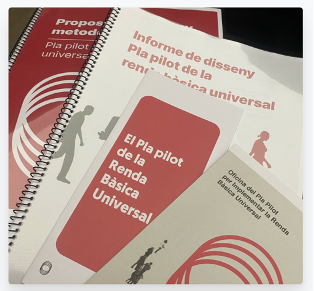

 Catalunya Plural, 2024
Catalunya Plural, 2024 
1 comentari
Acerca de la Renta Básica, la realidad es que ningún político, ni partido, ni asociación de pensionista, ni partidarios de la Renta Básica, ni medios de comunicación se han interesado ni se interesaran por implantar la renta básica para acabar con la pobreza.