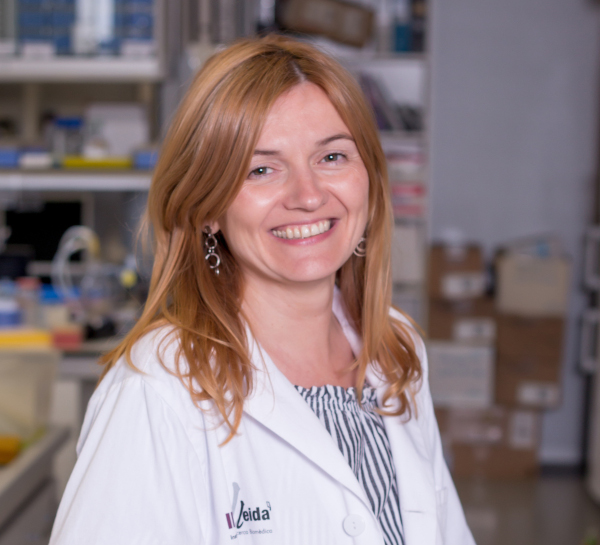¿Qué es lo que más debemos agradecer de la difusión televisiva de este beso?
Que las mujeres se sintieron identificadas con la jugadora de fútbol. El hecho de que se plantara, no sólo ella, sino todo el equipo, nos da la esperanza de que las cosas sí se pueden cambiar.
Esta proyección popular y el debate social fue el detonante para iniciar su investigación. ¿Cómo fue?
Estábamos de vacaciones, pero ese hecho tan lamentable del presidente de la FIFA nos causó tanta indignación que nos organizamos. Me llamó Helena Legido-Quigley, catedrática en el Imperial College, en Reino Unido, con quien yo ya había hecho hace unos años un trabajo sobre salud y género, y me dijo que estaba siguiendo el caso Rubiales, tenía a su sobrina con ella que le decía que teníamos que hacer algo. Además, la imagen que estaba dejando este caso a nivel internacional era deplorable.
¿Qué hicisteis?
Viendo aquella indignación, pensamos que teniendo a tanta gente como tenemos dentro de nuestra red social, sobre todo del ámbito profesional de la salud y personas del sistema universitario, teníamos que aprovechar el momento para averiguar qué identificaciones había con aquellos hechos, desde las vivencias de cada uno. Y el 29 de agosto lanzamos a las redes la pregunta de si en los ámbitos académico y sanitario habían vivido alguna vez abuso o acoso sexual por parte de algún superior o compañero. Porque, si para cambiar la estructura patriarcal de la federación de fútbol las mujeres se levantaron contra aquella situación, para empezar debemos saber qué pasa en el resto de instituciones.
¿Cuál fue el resultado?
En trece días recibimos más de 251 testigos de toda España que nos contaron 345 historias. De hecho, en las redes sólo pedíamos quién quería participar; después, a todo el mundo que nos decía que sí, le enviamos un cuestionario para que nos contara su caso. Y nos contaron historias de todo tipo; desde el abuso verbal al físico, pasando por el ciberacoso y combinaciones de todo tipo. Hicimos la investigación con Helena, y en colaboración con el grupo Women in Global Health Spain realizamos la investigación. Queríamos ver cuál era la situación y quedamos alarmadas y aterradas con la gran cantidad de historias de acoso.
El resultado: 3 mujeres de cada 4 con una historia de acoso sexual impresiona. ¿Acaso no somos suficientemente conscientes socialmente, ni siquiera las propias mujeres, para que esto esté ocurriendo tanto?
Esto seguramente va ligado al silencio de estos abusos, porque otro dato que destaca en nuestra búsqueda es que sólo un 1,5% de las mujeres que contaron historias de acoso lo habían denunciado. Y esto es muy relevante, porque actualmente la legislación vigente obliga a que en las universidades haya unidades de igualdad, y en los centros de salud, agentes de igualdad. Pero algo no está funcionando.
¿Qué es lo que hace que no se denuncien más casos?
Hemos visto que la característica principal de las mujeres que han prestado su testimonio es que lo han vivido o lo vivieron en épocas más vulnerables en el trabajo, con situaciones laborales precarias, sean enfermeras, médicas residentes o investigadoras de doctorado con contratos predoctorales que dependen de sus directores de tesis para su renovación. Y los acosadores aprovechan estas situaciones de vulnerabilidad. También existe el miedo a ser tildadas de problemáticas las personas que son críticas con ciertas situaciones, al llegar a un puesto de trabajo. Y en los mismos entornos laborales encontramos que se normalizan con demasiada frecuencia conductas que no debemos considerar normales. Se excusa a los culpables y se ponen barreras por parte de superiores o compañeros para que no se denuncien situaciones, quedando la víctima aislada. Por todo ello, vemos que la denuncia formal todavía da mucho miedo. Incluso algunas de las investigadoras que han colaborado en esta investigación -unas veinte en total- han preferido no firmar el trabajo por miedo.
Si no se sanciona o se obliga a mover a los abusadores o acosadores sexuales de sus puestos de trabajo, perpetuamos el problema
¿Qué tipo de situaciones han explicado las encuestadas?
Por ejemplo, la enfermera que hace guardia y a la hora de descansar traba la puerta con una silla porque, mientras cenaba, ha visto que el médico con el que le ha tocado hacer guardia estaba mirando películas porno. O una médica residente a la que, volviendo en taxi de una cena de trabajo, un médico le pone la mano en el muslo, y el acompañante de los dos le dice a ella que no le haga caso porque ha bebido. Son cosas fuertes, en un entorno laboral, inadmisibles. Y en la mayoría de los casos -explican las víctimas de hechos así- no han vuelto a trabajar con el acosador, pero porque son ellas las que se mueven.
Así pues, nada cambiará.
Ésta es una queja bastante reiterativa, que son las víctimas las que acaban marchando o cambiando de trabajo. Cuentan, literalmente, que les fue tan imposible seguir trabajando allí que al final se fueron, y el abusador o acosador se mantiene en su posición. Y si no es a ellos a quienes se obliga a mover o se sancionan, perpetuamos el problema.
Habéis recogido testigos, pero a partir de lo que habéis recibido, ¿hacéis alguna propuesta para apuntar cómo podemos avanzar para reducir esta plaga y que los casos se denuncien más?
Sí, al final del artículo hacemos una serie de ocho propuestas para intentar sobre todo que la aplicación de la regulación se lleve a cabo. Empezando por promover el equilibrio de género y la diversidad en los roles de liderazgo, hasta el establecimiento de una estrategia de tolerancia cero, pasando por las políticas de prevención, campañas de sensibilización y desarrollar definiciones claras de acoso sexual y de abuso de poder. No todos los hombres con poder dentro de una estructura empresarial son abusadores, pero el abusador que ocupa un puesto de poder se vale de esto. También somos partidarias de la incorporación de prácticas de monitorización para realizar evaluaciones periódicas, sesiones de aprendizaje para la prevención. Consideramos que, cuando una persona entra en una empresa, se le debe dar a conocer el protocolo sobre prevención del acoso sexual y cómo proceder si se encuentra en un caso.
¿Actualmente dáis continuidad a vuestro trabajo de alguna manera?
Sí. Ahora estamos diseñando una segunda fase del proyecto, para realizar entrevistas cualitativas para saber precisamente qué barreras hacen que no se denuncien las situaciones de acoso. Esto nos servirá a la hora de realizar recomendaciones a las instituciones y gobiernos, para saber qué cuestiones debemos cambiar para que la denuncia se pueda hacer, y para diseñar programas de reparación de las víctimas y seguimiento de quien ha sufrido el acoso, porque otro de los resultados del trabajo es que el 34,5% de las víctimas afirma haber sufrido o sufrir todavía efectos psicológicos como disgusto, miedo, ira, vergüenza, ansiedad, depresión, trauma y diversos problemas de salud mental.
¿Dónde está el origen de este maltrato a las mujeres?
La gran mayoría de la sociedad hemos recibido esta educación en casa. Quienes tenemos cierta edad, nuestras madres y padres nos educaban de manera diferente según el género, para empezar con las tareas de casa, y esta educación lo impregna todo. Lo vemos en todas partes, en todas las estructuras. Por eso debemos recibir educación en la igualdad desde el minuto cero.
Haciendo público su trabajo en una revista de prestigio como es The Lancet Regional Health-Europe, ¿qué se consigue?
Promover que se hable de ello, que no se lo calle quien lo sufra. Si no, no se toman las acciones necesarias para evitarlo. La estructura patriarcal está en todas las instituciones, no sólo en la Federación Española de Fútbol, pero las conductas machistas se esconden, se camuflan o se les resta importancia. Por eso vimos la oportunidad: si una institución ya tan tradicionalmente masculinizada se cuestionaba y hemos visto que se pueden realizar cambios, pueden realizarse también en todas las instituciones. Y, sobre todo, confiamos en remover conciencias.