El arte es el proceso o el producto deliberado de la organización de múltiples y diversos elementos en una forma que apela a los sentidos y las emociones. El arte es una manera de entender y gestionar la realidad que implica criterio, elección e imaginación, y no solo crea objetos, sino que transforma la percepción del mundo que nos rodea. Transforma nuestra mirada. No es casualidad que algunos jubilados pasen horas enteras observando cómo trabajan los obreros de las obras públicas: ahí reconocen una actitud artística.
De arte hay bueno y malo, y aunque nos guste más o menos, hay una coincidencia en el hecho de que el arte es bueno cuando es rico, cuando lo puedes someter a diversos niveles de análisis y no deja de sorprendernos a pesar del paso del tiempo. Lo primero que se espera de una buena obra de arte es que no nos deje indiferentes y que nos mueva estéticamente y emocionalmente; pero, para convertirse en obra maestra, también aquellos que vengan después deben poder aprender algo de ella. Una buena obra de arte responde a códigos de comunicación, hace un buen uso de la técnica y tiene intencionalidad, pero sobre todo, responde a una coherencia temporal: su tiempo. Detrás de una obra maestra también hay pensamiento, una escuela o un gran artista, que apuestan por una cosmovisión concreta, eligiendo y descartando parte de lo infinito que es la realidad. Este proceso implica asumir criterios, tomar decisiones, elegir un lenguaje concreto y transformar ideas abstractas, sentimientos o inquietudes en soluciones específicas y particulares: la obra. La política comparte muchas similitudes con el lenguaje artístico: es cosmovisión, es escuela, tiene artistas y deja obras. Pero tiene un elemento añadido: el poder, que hace que la sociedad no pueda esquivar su impacto ni su trascendencia.
El poder hace que el ejercicio de la política tenga otras dimensiones. A diferencia del arte, que puede ser ignorado, la política afecta directamente la vida de las personas, y para lograr un buen gobierno no basta con una buena praxis, un lenguaje estético o una técnica impecable, es necesario el compromiso con toda la sociedad. Este debería ser el principal objetivo de los demócratas, y sobre todo, de la gente de izquierdas.
La democracia necesita artistas que la inspiren, y en política estos se llaman estadistas, partidos y grupos de opinión. Pero el arte también necesita ser captado, y por lo tanto también requiere un público o audiencia capaz de apreciar el esfuerzo, el compromiso y el criterio que debe llevarnos a decidir coherentemente lo mejor para el conjunto de la sociedad. En última (o primera) instancia, la ciudadanía es la depositaria de la soberanía popular y sobre ella recae la responsabilidad final. Hay que cuidar al artista y procurar que la obra sea espléndida, pero, simultáneamente, se debe procurar que todo se convierta en un referente para la ciudadanía. Los artistas asumen retos, y los retos del siglo XXI son muchos, globales y complicados de afrontar. Gestionar la sociedad actual, compleja y más interconectada que nunca, nos ha superado, y todo indica que hemos tirado la toalla.
La diversidad de códigos con los que convivimos y las infinitas posibilidades que nos ofrece la globalización nos presentan un panorama poco o mal resuelto. El desorden global obliga al individuo a posicionarse continuamente y a tomar decisiones sobre aspectos que deberían estar resueltos de manera colectiva y consensuada mediante la codificación cultural. Desgraciadamente, esto no es así, y la ciudadanía se ve obligada a tomar demasiadas decisiones en solitario.
Este hecho tiene repercusiones sobre cada uno de nosotros porque nos genera incertidumbre y mucha inseguridad. En el valle de Malthus, las montañas y los ríos tenían nombre y las vidas de las personas eran previsibles porque nada cambiaba, y si lo hacía, era con un tiempo marcado por los ciclos de la naturaleza. Hoy todo es incierto y cambia continuamente. En el libro “La España vacía”, Sergio del Molino habla de la mirada recelosa del campo hacia la ciudad, una mirada marcada por la desconfianza hacia lo desconocido. El campo ha visto la ciudad como un espacio donde reinaban el caos, la disbauxa y la corrupción, y actualmente, el fenómeno de la globalización ha amplificado esta percepción de forma exponencial. Falta un marco interpretativo común que genere confianza y seguridad, y mientras este no exista, la percepción de desorden, individualismo y aleatoriedad, o que el mundo es Babel, continuará planeando sobre nuestras cabezas. En términos de comunidad, la globalización está generando lo que se conoce como aculturación, un estadio en el cual en nombre de la modernidad y el cambio se acaba destruyendo el marco interpretativo y de valores mucho más de lo que se construye.
Ante este fenómeno, el individuo se encuentra desamparado, se encuentra solo y debe tomar decisiones individuales que no están fundamentadas en el hecho de que el hombre, sin el grupo y la cultura que le da coherencia, no es nada.
La sociedad del siglo XXI es extremadamente competitiva y consumista, y nos obliga a tomar decisiones constantemente dentro de un marco de confusión interesada. La exposición continua a la recepción de códigos a menudo falsos o contradictorios que supone la publicidad y el bombardeo informativo, nos genera una enorme sensación de vulnerabilidad, porque, para alcanzar los estándares de aspiraciones y reconocimiento social a los que aspiramos como personas, debemos tomar decisiones a toda hora con un enorme grado de incertidumbre y aleatoriedad. Todo vale en este afán competitivo donde la publicidad y la competitividad van de la mano.
Para llamarnos la atención, los publicistas nos cuestionan lo que hemos aprendido con engaños y realidades contradictorias que desarticulan el marco de criterios sociales con los cuales deberíamos entendernos como comunidad. La publicidad nos presenta un modelo supuestamente normal en el cual el consumismo se convierte en la vía expiatoria de la integración social. En los anuncios, nadie vive en un piso de 60 metros cuadrados ni tiene un sofá de quince años, falta vejez, faltan tallas grandes y la realidad que vivimos los mortales, con barriga, y economías ajustadas, está absolutamente ausente.
La publicidad nos recuerda constantemente que no cumplimos los estándares, que no somos lo suficientemente buenos ciudadanos y nos alimenta la sensación de insatisfacción e inseguridad constantemente.
Todos sabemos que con unas zapatillas caras no se corre más, pero con el tiempo, lo acabamos olvidando. Con el tiempo acabamos pensando que con las zapatillas será más fácil, y menospreciamos la importancia de entrenar, de esforzarnos y perseverar, códigos que, de otro modo, también son una falacia. A través de la cultura del deporte se nos repite constantemente que todo el mundo puede alcanzar los estándares si se esfuerza, pero nadie explica que la mayoría empezamos la maratón veinticinco kilómetros antes, y por eso siempre llegamos los últimos. Tal vez funciona en el deporte, pero en el mundo de la emprendeduría sin propiedad ni recursos no se puede ganar la carrera.
De manera similar, igual que hemos pasado del valle malthusiano a la globalización, también hemos transitado en el mundo de las ideas. Venimos de una concepción de un Dios todopoderoso que ordenaba nuestra percepción del universo, y hemos pasado a ser conscientes de que la realidad es absolutamente compleja, parcelada y desconectada del todo.
El conocimiento científico se ha ido fragmentando en burbujas, cada vez más especializadas, dificultando enormemente el intercambio y la comprensión entre disciplinas. Esta situación no solo genera impotencia cognitiva, sino que también nos hace más vulnerables a discursos simplistas y mesiánicos que prometen soluciones fáciles. La falta de consensos y referentes compartidos agrava esta sensación de desamparo, y la ausencia de conexión entre las diversas fuentes de conocimiento es lo que acelera este proceso de aislamiento del individuo.
Todo esto es esquizofrénico. Es evidente que la sociedad actual necesita referentes comunes para afrontar la complejidad, pero los referentes deben ser nuevos y diferentes de los que impone el neoliberalismo: se debe pensar desde conceptos y ecuaciones diferentes. Necesitamos definir un rumbo y construir una cosmovisión que sea útil y positiva para el ser humano como grupo. Este nuevo pensamiento debería aglutinar, triangular y vertebrar todo el conocimiento para convertirse en una herramienta cognitiva que nos ayude a afrontar lo particular desde una perspectiva general. Sin esta cosmovisión común y reductiva, continuaremos siendo vulnerables a la aleatoriedad, y por lo tanto también a la expansión de las visiones mesiánicas que en lugar de resolver problemas, crean nuevos y los amplifican. Actualmente, faltan referentes y soluciones que sirvan de guía a la comunidad y en su ausencia los individuos se han visto inmersos en una sociedad tremendamente individualista de la cual nos sorprende y desespera su aleatoriedad e imprevisibilidad.
El código que nos recuerda constantemente que estamos solos y que nadie hará nada por nosotros ha transformado el derecho a elegir en una obligación. A la obligatoriedad
de elegir constantemente la suma el peso de la incertidumbre y la individualización de las decisiones en solitario, algo que es peligrosamente incompatible con la democracia.
La política tiene la obligación de abordar y dar coherencia a este desorden mediante la elaboración de nuevas reglas que pongan en el centro al individuo como miembro de una colectividad cohesionada, conectada y capaz de tomar decisiones en común. Las políticas públicas deben considerar de manera especial la manera en que afectan a las personas en su vida cotidiana, buscando una solución al desconcierto que genera la globalización, y dotando de coherencia y sentido la acción política que nos permita caminar de manera sólida hacia el futuro.


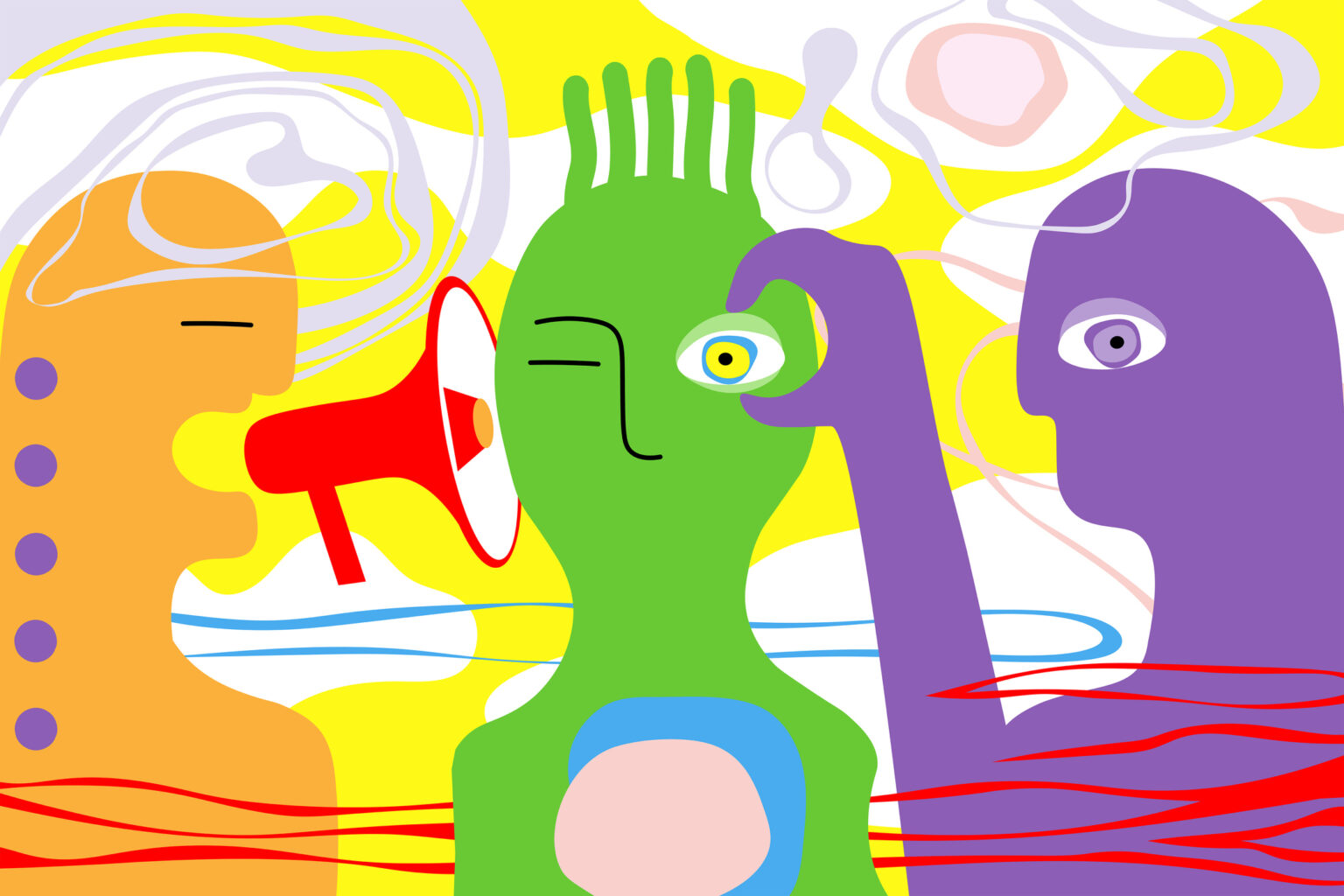

 Catalunya Plural, 2024
Catalunya Plural, 2024 