Este mes de septiembre se publica la traducción al catalán del libro Odio. Del poder de un sentimiento resistente de Şeyda Kurt. El planteamiento es ciertamente provocador: ¿Y si revisamos la noción de odio que tenemos y nos damos cuenta de que lo había detrás de este no era exactamente lo que pensábamos? ¿Es posible pensar el odio en términos que no lo rechacen de plano? ¿Hay agentes sociales a los que se les permite odiar y otros a los que no?
Partiendo de la noción aristotélica, Kurt acota el odio como algo que, a diferencia de la ira, no se cura con el tiempo. Si la ira es el deseo de infringir dolor, el odio sería el deseo de hacer el mal. La ira se dirigiría a individuos o entidades concretas mientras que el odio tiende a dirigirse a categorías mucho más generales y, en este sentido, es más inconcreto.
Ante este breve esbozo, difícilmente alguien podría estimar como algo deseable sentir odio. Efectivamente, el odio no sería deseable nunca. No obstante, quizás en determinadas ocasiones parezca ineludible o, aún más, se torne inevitable.
A decir verdad, el rechazo y la condena a sentir odio no es algo tan absoluto y sin matices como en principio se podría pensar. En general, las potencias hegemónicas, por ejemplo, a través de su poder militar, la influencia de su discurso y la infinidad de capacidades a su disposición suelen tener carta blanca ya no para odiar, sino para justificar y legitimar su odio (a la vez que se enmascara). Al fin y al cabo, el colonialismo ha sido justificado, la esclavitud ha sido justificada y, más recientemente, infinidad de prejuicios raciales, sexuales o de cualquier otra índole son legitimados y naturalizados, habiendo en la base de su discurso un claro componente de odio. Un odio acompañado de la fuerza para imponer su criterio y establecer la realidad que se anhela.
Sin embargo, cuando determinadas minorías, grupos o colectivos de cualquier índole se cansan de la situación de marginación, de desprotección y abuso a la que se han visto abocadas forzosamente se espera que toda forma de contestación o protesta sea sosegada, tranquila y que no se dejen arrastrar por el odio. Esta expectativa de serenidad, sensatez y, en general, de voluntad de pacificación se ha interiorizado muy bien a través de décadas y décadas de discursos que nos vienen a decir que en algún momento debe comenzar la prudencia y que, por lo tanto, no hay que echar más leña al fuego.
La voluntad de terminar con la retroalimentación constante del odio suena muy sensata. O al menos lo parece hasta que bajamos los conceptos a tierra. Cabe preguntarse, ¿era ilegítimo que los judíos odiaran a los nazis y organizaran una Resistencia? ¿lo era que los negros odiaran a los blancos durante el Apartheid en Sudáfrica? O, para llevarlo a nuestra más dura y triste actualidad, ¿es ilegítimo el odio palestino hacia Israel?
Por supuesto, ante agresiones y abusos como los ejemplificados, se comprende ya de otra forma el odio como respuesta. Sin embargo, aún siguen quedando algunos aspectos difusos. ¿El odio sería ante todo alemán? ¿Ante todo blanco sudafricano? ¿Ante todo judío israelí? O, más bien, ¿ante los Estados que lo amparan? ¿Ante los gobiernos? ¿Ante las élites cómplices? La propia Kurt reconoce no tener una respuesta clara al respecto aunque se decanta por, en principio, ser más comprensiva con el odio categorial/institucional que no personal/colectivo. Es decir, tiene más sentido partir del odio hacia las estructuras de poder que permiten la ignominia, mucho más que hacia todas las personas o comunidades que forman parte de esos aparatos.
Kurt presenta una forma de odio que ella define como estratégico y que no sería sino una forma de entenderlo como un potencial de resistencia, como un reducto desde el que canalizar una respuesta a la injusticia social, al agravio sistémico o a la falta de oportunidades por prejuicios. En definitiva, se trata de una invitación a pensar el odio sin sentir un rechazo inmediato sino atendiendo a los matices del mismo.


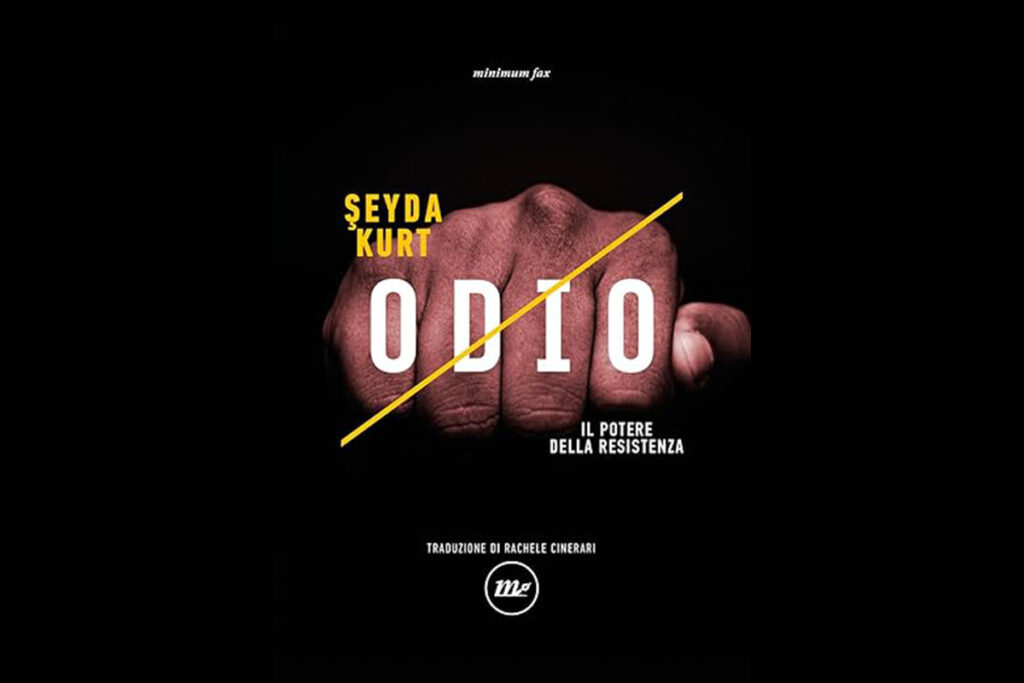

 Catalunya Plural, 2024
Catalunya Plural, 2024 